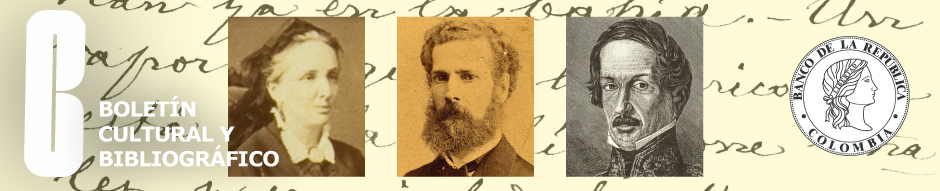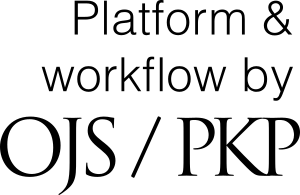Número actual

Literaturas de Abiayala: una mirada en Colombia
Colombia es un país que reconoce cuatro minorías étnicas: la población negra o afrocolombiana, la población raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la población gitana o rrom y la población indígena. Esta última, según el censo del DANE de 2018, representa el 4,4% de la población total del país, y para 2008 se identificaban 797 resguardos indígenas. Dedicamos este número del Boletín Cultural y Bibliográfico a la oralitura en Colombia, lo que se suma a recientes proyectos de acercamiento al conocimiento indígena, como las exposiciones “Sembrar la duda: indicios de la representación indígena en Colombia” (Museo de Arte Miguel Urrutia, 2023-2024) y “Tiempos de curación: renovar el mundo desde el Amazonas” (Museo del Oro, 2024), y también a la plataforma virtual Palabras de Vida. En su conjunto, dichas reflexiones nos ayudan a profundizar en la complejidad de este universo, aunadas al trabajo etnográfico que por décadas se ha realizado en el Museo del Oro, desde miradas interdisciplinarias.
Tras explorar, durante mucho tiempo, distintas posibilidades de aproximación a la literatura oral, fuimos comprendiendo que lo más acertado era hablar de literaturas indígenas o literaturas de Abiayala, pues esta decisión refleja el carácter multiétnico y pluricultural que caracteriza a nuestro territorio. Así, en la presente edición del Boletín ofrecemos una aproximación inicial al tema que, si bien ha ocupado la atención de algunos investigadores desde inicios del siglo xx, no ha recibido la consideración que merece por parte de estos y de un público más amplio.
Estas páginas son el trabajo de años de búsqueda de una aproximación más intercultural y contemporánea a la producción literaria de algunos pueblos y nos llena de alegría haber logrado la participación de voces indígenas. Al culminar esta edición, nos damos cuenta de que no es posible abarcar ni representar la complejidad y la diversidad de estas literaturas. De entrada, este ejercicio encontró las limitaciones derivadas, por un lado, de intentar contar por medio de la palabra milenarias tradiciones y relatos de los pueblos indígenas que a lo oral y a lo escrito suman otras formas y soportes, como el tejido o las prácticas sobre el territorio, y por otro, de la imposibilidad de abarcar un mayor número de escritos. Esperamos que el nuestro sea un primer paso para continuar explorando este maravilloso universo literario.
Para este número contamos con el invaluable acompañamiento de Adriana Campos Umbarila, experta en el tema que nos ocupa, quien nos ofrece en su texto, “Literaturas de autoría indígena: plurales, heterogéneas y políticas”, una introducción general al contexto y a las definiciones apropiadas para una mejor comprensión del tema, y expone los debates que han surgido en torno a los conceptos de oralitura y “Abiayala”, para concluir que cualquier intento de clasificación resulta insuficiente. Asimismo, nos brinda algunas claves de lectura para los otros artículos que conforman la edición, señalando cómo estos dan cuenta de la heterogeneidad de las literaturas, así como de los proyectos literarios y políticos de cada autor.
Los otros cuatro textos estuvieron a cargo de una escritora de origen wayuu, y de tres escritores de origen quechua yanakuna, magütá e inga, quienes nos ofrecen perspectivas de sus literaturas, entendidas como formas de gestionar en la actualidad temáticas relevantes para sus pueblos.
Así, Estercilia Simanca Pushaina, escritora y abogada wayuu, en un relato muy íntimo y personal titulado “Por qué no soy oralitora”, cuenta sus razones para no considerarse oralitora ni poeta, sino escritora contemporánea, y cómo su creación literaria ha sido “vehículo” para gestionar situaciones de abuso relacionadas con los derechos de su pueblo de origen.
Por su parte, en “Oralitura y mundo quechua desde el Chinchaysuyu”, Fredy Chikangana, o Wiñay Mallki (“raíz que permanece en el tiempo”), oralitor de origen quechua yanakuna, nos comparte la cosmovisión de su pueblo y la práctica de recorrer el territorio de Kakaoña, al sur del departamento del Cauca, que es fundamental para la reivindicación cultural del pueblo. Según él, caminar juntos posibilita el encuentro con “una palabra invisible, con la historia propia, para así poder dar continuidad al fortalecimiento de la identidad [...]”.
En esta misma línea, Benjamín Jacanamijoy Tisoy, Uaira Uaua (“hijo del viento”), pintor e investigador inga, en su artículo “Sumaj ruray kilkaipa chumbe suyu / El arte de escribir en chumbe”, comparte y describe con gran profundidad y detalle la relevancia de la práctica del tejido y su relación con los relatos y principios de origen.
Para cerrar, Abel Santos, Wãchiaü̃kü (“tejedor de nidos”), lingüista y doctor en estudios amazónicos del pueblo magütá, en “Naane arü maü ̃ / Vida, manejo y cuidado del territorio. Memorias del pueblo magütá”, relata los principales conceptos de la cosmogonía de la “gente sacada del agua”, significado de magütá, como se autodenomina su pueblo. Nos deja ver la bella complejidad que hay detrás del concepto de naane y la relación de los distintos seres con este y con la existencia misma.
No podemos cerrar esta presentación sin agradecer y reconocer, una vez más, a cada uno de los autores que acogieron esta invitación, por su apertura, generosidad y disposición para compartir su conocimiento y trabajar juntos en este desafío de plasmar relatos de tradición oral en un medio escrito.
Ilustración de portada y viñetas de la edición 107: Rowena Neme
Consulte este número y el archivo completo del Boletín Cultural y Bibliográfico desde
1958 en http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/