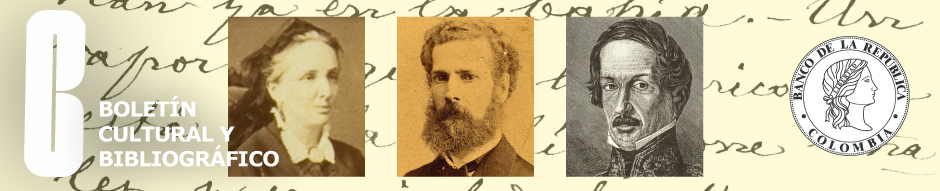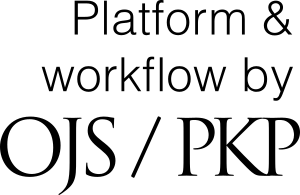Vol. 49 Núm. 89 (2015): Boletín Cultural y Bibliográfico

Frontera y cultura: Misiones en Colombia
En años recientes ha crecido el interés por estudiar las misiones, entre otras razones por el protagonismo que los fenómenos religiosos vienen cobrando en el mundo actual. Inspirados en nuevas corrientes de la historia y de la antropología, los investigadores van más allá del análisis puramente religioso y tienen en cuenta la participación de la sociedad civil y las especificidades de los institutos misioneros, de las etnias y comunidades objeto de la misión. Además de documentar el cambio de la presencia misionera en las creencias, evalúan el impacto en el lenguaje, la organización social y la cultura material. Prácticas alimenticias, atuendo, normas de higiene y arreglo personal, noción del tiempo, rutinas cotidianas, actividades productivas, construcción de viviendas, formas de esparcimiento, crianza de los hijos: las misiones todo lo alteran, hasta los mismos misioneros cambian en el proceso.
El mundo cristiano ha presenciado varias oleadas misioneras: entre ellas, una en Europa del siglo xi al xiii, otra al lejano oriente entre los siglos xvi y xvii, contemporánea de la enviada después del descubrimiento de América, continente que luego sería escenario de un resurgimiento evangelizador adicional entre el cuarto final del siglo xix y mediados del xx. Ya más cerca de nuestra época, varias nuevas iglesias cosechadas en este continente crecen incluso por fuera de sus países de origen.
Dentro del catolicismo, Colombia respondió tardíamente a las exhortaciones decimonónicas del Vaticano sobre la conquista de almas, pero participó de lleno en la siguiente fase evangelizadora, alentada por las encíclicas de Pío X (Lacrimabili Statu Indorum, 1912), Benedicto XV (Maximun Illud, 1919) y Pío XI, el “papa de las Misiones” (Rerum Ecclesiae, 1926). El empeño por convertir a los nativos coincidió con el afán del Estado colombiano de incorporar a la nación extensas zonas de frontera y, a raíz de la Guerra Fría, con la expansión mundial de otras vertientes del cristianismo. Organizaciones protestantes estadounidenses como el célebre Instituto Lingüístico de Verano (ilv) y la Misión Nuevas Tribus –hoy Iglesia Cristiana Nuevos Horizontes– se unieron a la cruzada. A partir de la segunda mitad del siglo xx, algunas nuevas religiones surgidas en el continente, varias de corte mesiánico como la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, de origen peruano, se han sumado a la tarea de buscar fieles.
Este número del Boletín Cultural y Bibliográfico presenta aspectos de la historia de varios grupos misioneros activos en el país desde fines del siglo xix. Labor polémica en muchos sentidos, entre otros por la paradoja que implicó el que un Estado ausente en los vastos y agrestes territorios fronterizos les delegara a grupos mayoritariamente extranjeros la tarea de inculcar a los nativos el sentido de pertenencia a la nación.
Augusto Javier Gómez López abre la edición mostrándonos cómo el Estado colombiano y las autoridades civiles regionales se hicieron los sordos ante el clamor sobre las “arbitrariedades”, “atropellos” y “despojos de las tierras indígenas” cometidas por la misión capuchina en el Putumayo. La invasión de la Casa Arana (Perú) hizo que pesara más el temor a perder otra parte del territorio nacional, pues el país aún lamentaba lo sucedido con el istmo de Panamá en 1903.
A continuación, Aída Cecilia Gálvez Abadía explora una faceta novedosa en el mundo de las misiones: la rica documentación alusiva a la propaganda misionera de los Carmelitas Descalzos, en mensajes marcados por la retórica del padecimiento. El “dolor como moneda de cambio” resultó una hábil estrategia con miras a recaudar fondos y vocaciones para convertir a los pobladores de la inhóspita Prefectura Apostólica de Urabá (Antioquia).
Juan Felipe Córdoba Restrepo examina las misiones católicas en femenino a partir de tres casos de la primera mitad del siglo xx: el de las misioneras de la Madre Laura, las “indomables misioneras cabras”, una congregación fundada en Colombia por ella, una joven maestra pueblerina, y otros casos menos conocidos, en parte, por la escasa documentación disponible, el de las Carmelitas Misioneras y el de las Terciarias Capuchinas. Estas dos congregaciones, de origen español y fundadas por frailes, fueron traídas al país para apoyar a sus contrapartes masculinas en misiones dirigidas por ellos, las carmelitas en Urabá, las capuchinas en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira.
Gabriel Cabrera Becerra combina la historia y la antropología para mostrar setenta años de presencia en el Vaupés de la Misión Nuevas Tribus, con el trasfondo de la catequesis encubierta que adelantó el Instituto Lingüístico de Verano. Evalúa el impacto del proselitismo de estas organizaciones protestantes estadounidenses entre los grupos étnicos locales. Resalta la figura de la emblemática Sofía Müller, de Nuevas Tribus, a quien el etnobotánico Richard E. Schultes conoció en la selva. Ella “hizo lo posible por reclutarlo, sosteniendo que cualquiera que conociera la selva como él debía estar salvando almas y no plantas” [citado por Wade Davis, El río. Exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica, Bogotá, 2004, pág. 484].
Para terminar, Lucía Eufemia Meneses Lucumí trae a colación el inusitado crecimiento de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Esta nueva iglesia, una más de la cosecha del siglo xx en América Latina, le fue “revelada” en 1958 a un zapatero peruano en Chanchamayo, y desde el decenio de 1980 goza de gran aceptación entre colonos y campesinos indígenas y afrocolombianos del sur del país. Su doctrina ordena “cumplir los mandamientos de la Ley de Dios, participar de la política electoral y la dedicación a la agricultura” y concibe la Amazonia como antesala de la “tierra prometida”.
El material visual proviene de las fuentes consultadas por los autores invitados y por el equipo editorial del Boletín. Una parte de las imágenes son viejas fotografías apenas conocidas en nuestro medio, de gran valor documental a pesar de la baja calidad técnica de las reproducciones, pues así figuran en las revistas y publicaciones en las que circularon originalmente.
El Boletín agradece a las Hermanas Misioneras de la Madre Laura (Dirección Provincial, Bogotá), a las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Provincia Sagrado Corazón (Casa Provincial, Bogotá), a los Padres Carmelitas Descalzos (Casa Provincial, Bogotá) y a Esther Zuluaga por autorizar el uso del material gráfico que conservan en sus archivos y que complementan este Boletín.